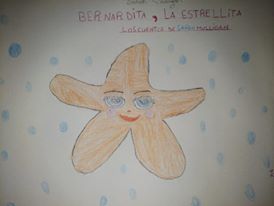“Dos Palabras”
Por Sarah Mulligan
A Teresita Pérez, dondequiera
que esté, con amor.
Ella era alta, los dientes blancos y
el pelo tirante le tensaba las comisuras de la boca para que no se le cayera la
sonrisa. Usaba un rodete inmenso, como el de las abuelas de los cuentos pero
bien oscuro, justo detrás de la nuca. Andaba como distraída Teresita Pérez, con
los mellizos trepándole las piernas mientras le daba la teta al quinto, que ya
había dejado los pañales. Mariángeles cursaba sexto grado, Maricarmen tercero y
yo quinto, pero íbamos todas a la misma escuela. Pegado a la medianera estaba
el negocio de Pochi Pérez: el único que vendía motos en el pueblo.
¡Me voy a lo de “Pérez-motos”!,
gritaba yo desde la vereda y, antes de que mamá pudiera reaccionar, salía
corriendo los pocos metros que me faltaban para llegar al paraíso: un sillón de
cuero marrón con estrellitas de chicles pegoteados donde los chicos del barrio
nos amontonábamos para mirar, en escala de grises, los culebrones de Andrea del
Boca que a mí me tenían prohibidos. Como si esto fuera poco, no había que
tocar el timbre. La puerta siempre estaba abierta.
A veces, Teresita nos acompañaba
hasta la entrada del Colegio. Formábamos un grupo de diez o más nenas, quienes recorríamos
esas tres cuadras cada mañana. Lo más lindo de ir a la escuela era pasar por la
esquina de Castelli y 25 de Mayo, donde estaba la casa de mi abuela, a esa hora
en que el sol se resiste a madrugar. Era un delicioso caserón de estilo
inglés, con techos de agua colorados que despertaba la fantasía de los niños
–acusaban fantasmas entre sus rincones- y de los grandes. Algunos decían que entre
sus muros el tiempo se detenía. Más de un escritor se inspiró en sus gruesas
paredes levantadas con materiales traídos de Europa y hasta un famoso director
de cine que visitaba el lugar se presentó ante la Kika y le pidió prestadas las
habitaciones para filmar allí su próxima película. El jardín se extendía hasta
la mitad de la manzana por ambas calles de la ochava. En el medio, una fuente de
agua, que no dejaba de chorrear, se levantaba entre los laberintos de plantas
que le habían traído desde distintos países. “¡Ay! Kika, este es “El Jardín de
las Flores del Mundo”, le decía yo, extasiada. Me gustaba ponerle grandes
nombres a las cosas cotidianas.
A comienzos de la primavera, los verdes estallaban en flores de muchos
colores y se asomaban como brazos por la reja de hierro forjado que rodeaba el
parque. Nunca entendí por qué seguíamos caminando derecho por 25 de mayo si todavía
nos quedaba la otra mitad del jardín por disfrutar. Era tan fácil doblar por
Castelli si, total, por ambos caminos se llegaba igual al Portón del
colegio. A mí me gustaba ir callada cuando llegábamos a esa parte,
quedarme atrás y pararme unos segundos, cuando ya ninguna podía verme, para
cerrar los ojos y respirar bien hondo. Recién nacida, la primavera era toda
para mí. Después, daba unos pasos, sin levantar los párpados, acariciaba
los pétalos, y empezaba a adivinar: ¡Jazmín del Paraguay! Y este olor feo es
de… ¡un malvón! Solía acertar. La Kika me había enseñado a conocer a las
flores por el aroma.
Una mañana, Teresita nos acompañó. Yo
estaba llenándome el pecho de glicinas cuando una risa nerviosa me sacó del
ensueño. Noté que me había quedado muy atrás así que apuré el paso para
alcanzarlas. Dos de las nenas –creo que eran nuevas en el barrio- iban delante
de mí. Cuchicheaban entre sí y se reían. Las vi mirar de reojo a Mariángeles y
hacer un gesto de burla con las manos. Acercaron las sienes, se dijeron algo
que no llegué a escuchar y se largaron a reír. “Secreto en reunión, es mala
educación”, recité por dentro. La mayor
de las Pérez se fijó en ellas y bajó, de inmediato, la cabeza. Después, levantó
el cuello del blazer azul del uniforme y escondió adentro la madeja de rulos
que le llegaba hasta la cintura.
De pronto, un resoplido a sus
espaldas atrajo la atención de Teresita, que caminaba más adelante. La mujer
giró y las vio. Dirigió la vista hacia donde ellas miraban. Su hija tenía el
cuello hundido en el saco y la frente en dirección al piso. La piel blanca de
Teresita Pérez, estirada por la fuerza del rodete, era la misma de siempre pero
su boca no. La sonrisa, aunque presente, ya no estaba radiante. Entonces
pronunció dos palabras con voz casi inaudible. Buscó con una mano la de
Mariángeles, con la otra tomó a Maricarmen y se las llevó por la vereda de
calle Castelli. No vi ningún rastro de enojo en su mirada. No levantó una ceja,
ni crispó la cara. Solo dijo esas dos palabras. El resto del grupo cruzó la
calle y siguió caminando por 25 de mayo, sin percatarse de nada. Estuve durante
un rato parada en la esquina, sin cruzar, mirando cómo se alejaban las tres. En
la calle no había un alma. Lo último que recuerdo son los dedos niños de
Mariángeles acariciando las diminutas rosas sin espinas que asomaban como
brazos por la reja de hierro.
En ocasiones, cuando alguien me mira
con desdén o critica sin cuidado mi forma de ser, la busco a Teresita en el mar
de mi memoria. Me cuelgo de su mano y me dejo llevar. Huelo las flores de ese
otro camino y la escucho decir, con voz casi inaudible, esas mismas palabras.
Sólo dos: “Así, no”.